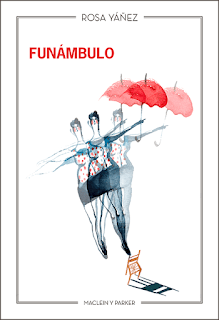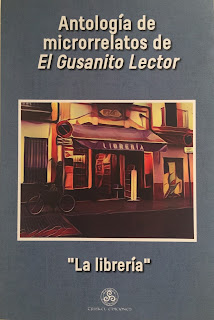En “Mujer de Barro” se cuenta la historia de una mujer que ha conseguido alcanzar un gran éxito profesional mientras que su vida personal sigue atascada en el abandono que sufrió en la infancia y en distintos traumas derivados de ello. La historia se centra en el desencadenamiento del conflicto entre la negación de su pasado y la necesidad de integrar quién es, su identidad, su historia, en una vida que hasta el momento ha transcurrido como una máscara.
Uno de los puntos fuertes es el uso del lenguaje, un uso literario, de exploración, trabajado, que la aleja la novela de cualquier producto McDonnald librero. El lenguaje es exquisito, limpio y cuidado pero lo suficientemente versátil como para permitir ciertos vuelos líricos, momentos de ruptura poética que golpean al lector y lo conmocionan. Se va preparando el momento de llegada de "la frase" y el lector la recibe con alivio y placer. Este mecanismo resulta adictivo porque el sonido del hilo narrativo te atrapa hasta estas pequeñas explosiones, estas paradas en las que la música vuelve a empezar.
Durante todo el libro se mantienen dos hilos temporales: uno que cuenta el pasado y otro que cuenta el presente de la protagonista. En ambos se dosifica muy bien la información. Esto, unido al uso del lenguaje, hace que la novela sea muy adictiva, imposible de dejar.
En distintos aspectos, Oates recuerda a Flannery O'Connor y a Goyen. La comparan con Faulkner y sí, dentro de que se puede notar la influencia del gótico sureño, me parece que tiene más de los dos primeros que de Faulkner. Por un lado, el vuelo del lenguaje, si bien no alcanza los paroxismos de Goyen, está emparentado con su forma de narrar.
Por otra parte Oates, como Flannery, explora, al menos en esta novela, el trauma, la convivencia con el conflicto, la vida en crisis. Le falta la epifanía final propia de Flannery, que en el caso de Oates – en este libro, repito – parece no llegar, pero se mueven en territorios similares. Tendría que leer más de Oates para confirmar todo esto.
Otra cuestión a resaltar es que el narrador equisciente elegido permite un juego que casi siempre sería imperdonable: a menudo, a lo largo de la historia, se recurre al "y esto no fue real/fue un sueño/fue una alucinación". En casi cualquier caso, este recurso sería inadmisible y dinamitaría la verosimilitud de cualquier historia. Sin embargo, en ésta en particular, atrae al lector al punto de vista de la protagonista, le hace partícipe de su confusión, de su zozobra personal y, si bien puede volver al lector desconfiado, no le hace dudar del narrador sino de los hechos narrados, de la realidad ficticia, convirtiéndose en cómplice así de las propias dudas de la protagonista. Lograr esto es complejo. Conforme se repite un par de veces el recurso y el lector lo aprende, se elimina la explicación final con lo que se apela al lector, se le pide que interprete, que trabaje, que colabore en la farsa y así no hay ofensa posible, no hay abuso por parte del narrador. Saltarse bien las reglas es difícil, está sólo al alcance de los buenos escritores.
Me choca, eso sí, que el recurso haya sido explotado como final porque la historia para mí ha quedado incompleta. Podría afirmar, y no soy especialmente partidaria de los finales cerrados, que este final queda "demasiado abierto".
De hecho, hay cuestiones de ritmo a lo largo del libro que hubieran necesitado algún cuidado adicional: hay momentos de caída, repeticiones injustificadas de datos que ya tenemos, incluso vueltas obsesivas a lo mismo (capítulo 2) que no sé si tratan de poner en situación al lector pero que realmente sobrepasan la morosidad necesaria para ello. Y sin embargo, hay una precipitación final injustificada: una resolución alocada de algunos hilos narrativos que no tengo claro a qué se debe. Tengo que leer más de Oates pero se me ocurre que siendo una escritora tan exitosa en EE.UU. y tan prolífica debe de estar sujeta a presiones editoriales y puede acabar como Auster, por ejemplo, publicando de vez en cuando algún libro menos cuidado de lo que debiera.
Volviendo a la historia en sí, hay otra cuestión que no acaba de encajar: no acabo de entender la oportunidad de estallido del conflicto. Se supone que es un momento de alta presión laboral en la vida de la protagonista lo que desencadena el enfrentamiento a su pasado pero este dato no me parece suficientemente justificado.
Además, al no haberse preparado bien el ambiente para el cambio, no acaba de resultar verosímil cómo ha llegado la protagonista a alcanzar el éxito. Faltaría la descripción de decisiones acertadas e inteligentes, una demostración de sus capacidades. En la mayor parte del libro solo la vemos flaquear y cometer errores porque nos movemos siempre en el período de estallido del conflicto. Sin embargo, hay un hilo desarrollando el tiempo pasado que podría haber profundizado más en este aspecto.
Por lo demás, el personaje es soberbio, robusto, excelente en su construcción. Oates cuenta que soñó con el rostro de una mujer cubierto de un maquillaje oscuro cuarteado, como barro, y eso desencadenó la novela. Esta raíz es la más fuerte del libro: este personaje poderosamente humano, frágil, contradictorio, febril. Una maravilla.
Además, Oates es hábil y nos hace empatizar con la protagonista desde el primer capítulo cuando con sus ojos de niña cuenta de forma tan inocente la degradación en que vive y la soledad y falta de amor que aqueja. Buena forma de presentar al personaje: apelando a nuestra piedad.
Otro aspecto para la reflexión es la relación sentimental que la protagonista mantiene con un hombre casado. La justificación de esta relación (ella no se considera "digna de más", tiene miedo a la intimidad y busca un hombre inaccesible, él es dominador…) encaja perfectamente con el perfil de la protagonista. Sin embargo, como decía, no hay una epifanía clara ni en éste ni en otros aspectos de su vida. Ella concluye finalmente que "elige" a ese hombre y no "es elegida" pero parece un cambio insuficiente, semántico, sólo de forma y, tal como transcurre el final de la novela, hay margen para dudar de si la elaboración del conflicto ha sido o no completa.
En la reseña de New Yorker de la contraportada se afirma que la novela "sugiere que olvidar el pasado quizá sea el elevado coste que exige el éxito". No entiendo en absoluto qué tiene que ver eso con la novela. De hecho el éxito de la protagonista me parece tangencial en la historia (tan tangencial que la propia autora no se ha parado en describirlo). Lo que me parece que centra la narración es el conflicto, el trauma con el que cualquier ser humano tiene que aprender a convivir y cómo el olvido – siempre falso – es insuficiente para evitar el momento de enfrentarse a los propios fantasmas. Es una novela de una gran humanidad, de mucha perspicacia psicológica, no un libro para "emprendedores en ciernes" o "altas ejecutivas del siglo XXI" a los que parece apelar la reseña. Será que soy muy mal pensada...
La reivindicación política es también tema de base del libro: el progresismo en un amplio sentido, la denuncia contra las guerras de Irak y Afganistán, el cuestionamiento de ciertas prácticas de las instituciones más rancias de la sociedad americana, el ecologismo militante de la protagonista… La autora se posiciona y reivindica sin autocensura todas estas cuestiones.
Por último, Oates tuvo que aclarar públicamente que la protagonista no estaba basada en una rectora universitaria real con nombres y apellidos. Parece ser que los personajes femeninos de éxito siguen sin poder verse como constructos literarios autónomos y tienen que basarse a la fuerza en la mujer de éxito que uno conoce (que al parecer sólo es una). Curioso…

.JPG)